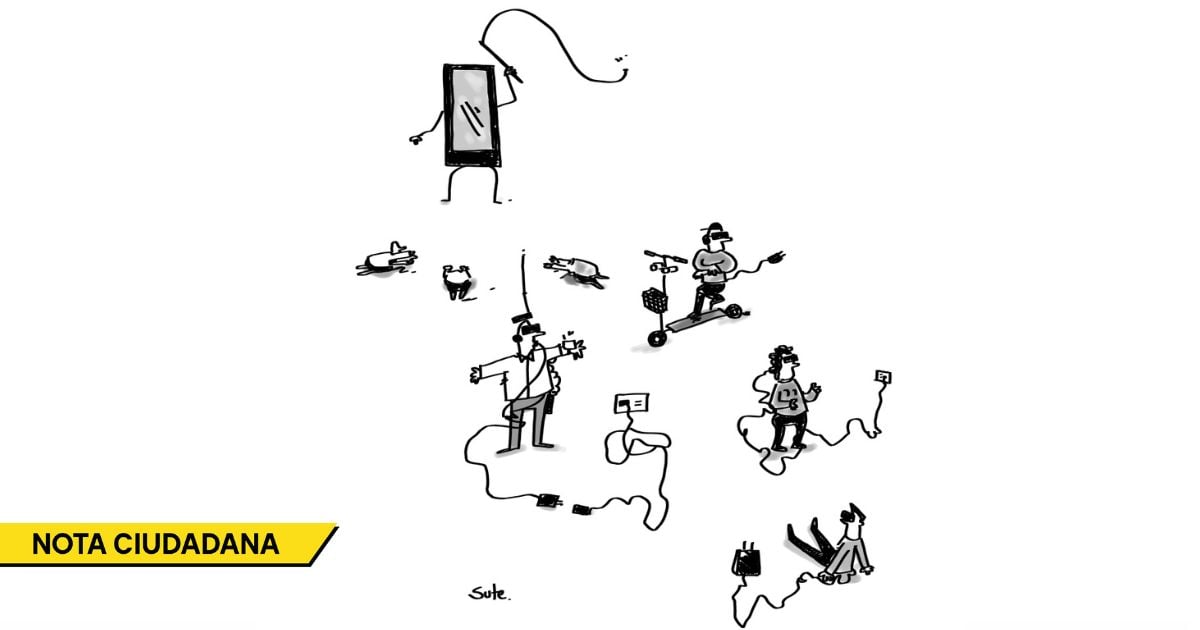Tan viejas —como siempre odiosas— son las comparaciones entre Medellín y Cali, entre Antioquia y Valle del Cauca, entre los paisas y los vallecaucanos (vallunos son los tamales), entre el América y el Nacional y entre Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, oriundos de Tolima. Es cierto que buena parte de los habitantes de la provincia de la cuestión de pandebono le siguen diciendo ‘don’ a este par de narcotraficantes y rindiéndole vedado homenaje a su indudable inteligencia puesta al servicio del delito, pero lo de Medellín y Antioquia con Escobar es nivel veneración y culto que no cesan.
Varias pancartas físicas y otras tantas en redes sociales, todavía invitan a un tour por La Manuela, la emblemática finca a orillas del embalse de Guatapé en el oriente antioqueño, que el capo construyó como parte de su imperio de ostentación e imponencia y bautizó como a su hija menor; y una de las pocas propiedades que escapó a su fijación por los nombres italianos: (La Hacienda Nápoles o el Edificio Mónaco), producto de su admiración por los códigos de lealtad de la mafia mediterránea, que se mantienen intactos en el colectivo: familia intocable y venganza tan absoluta como el silencio ante la ley si se incumple, lealtad incondicional y respeto jerárquico inquebrantable.
32 años y un par de meses después de la muerte de “El patrón”, sobre la península en la que está ubicada La Manuela, los turistas (sobre todo extranjeros, hay que reconocerlo, porque los locales fungen como expertos guías promocionales), recorren disparando sus cámaras sobre las ruinas de la fuera centro de operaciones, sin alcanzar a ser lugar de esparcimiento de Escobar (no alcanzó ni siquiera a terminarla) y que fue subastada por la Sociedad de Activos Especiales en $7.700 millones, una suma nada despreciable para una construcción de la que apenas quedan visos de su grandeza.
El inmueble de 7.826 metros construidos (unos 170 apartamentos promedio) y 14 hectáreas de terreno sembradas con árboles traídos de países de África y Europa, algunos tan marchitos como la casa misma, es símbolo del poder criminal del narcotráfico y aún está dentro de un circuito turístico paisa contra el que no se ha podido (Parque inflexión —donde quedó el Edifico Mónaco—, Barrio Escobar, Casa en la que murió y tumba en Monte Sacro), tal vez porque lo cultural nunca se impone y ocurre por una especie de generación espontánea, que por supuesto está ligada no sólo a prácticas culturales, sino a imposiciones mediáticas.
Tal vez por eso camisetas con la figura de Pablo Escobar se ven en la mayoría de sitios que venden souvenirs en Colombia, no importa si es en el cerro de Monserrate en Bogotá, en la Torre del reloj en Cartagena, en el malecón de San Andrés, en el Alto del Chocho en Marinilla o en la piedra de El Peñol —que no es de El Peñol sino de Guatapé—o en el parque Loma de la Cruz o Cristo Rey en Cali; y tal vez por lo mismo su historia ha tomado ribetes míticos en donde la cultura popular distorsiona —casi siempre por exceso y no por defecto— desde su interpretación e intereses, desde su realidad y sus sueños, desde su percepción y esa representación de triunfo ante la adversidad, la exclusión, la marginalidad y la pobreza, que no se detiene a revisar ni a juzgar la riqueza, la fama y menos la inmortalidad de esos a los que encumbra como sus ídolos.
¿Pero por qué en Cali no hay —ni ha habido—un tour para visitar el fortín de los Rodríguez en Ciudad Jardín, la casa en el barrio Santa Mónica donde fue capturado Gilberto, el edificio Hacienda Buenos Aires en Normandía donde fue capturado Miguel, la réplica del Club Colombia construida por José Santacruz, o tantas y tantas otras casas, fincas y negocios que fueron viviendas, centros de diversión u operaciones y refugios pasajeros de ellos y de Pacho Herrera, de Phanor Arizabaleta, de Iván Urdinola, de Víctor Patiño, de Henry Loaiza o Juan Carlos Ramírez? La respuesta es tan sencilla como contundente: porque a Cali la salva la salsa.
Es cierto que muchas casas, edificios, balnearios, moteles, discotecas, empresas, equipos de fútbol y propiedades de los capos en Cali, no sólo no han corrido la misma suerte de abandono tras su extinción de dominio o la destrucción en busca de caletas o el paso y peso implacable del tiempo, sino que muchas siguen en pie y funcionando mimetizadas en una sociedad donde el dinero del narcotráfico fluye a raudales. No de otra forma —y en eso coinciden la mayoría de los economistas serios— se puede explicar para Colombia una frase atribuida a varios y que no cambia en el tiempo: “la economía va bien, pero el país va mal”.
Claro que muchos caleños también idolatran a sus capos, por supuesto que las historias asombrosas de sus proezas delictivas se narran como fábulas imperecederas, ni más faltaba reconocer que esos empresarios de alto riesgo sellaron la ciudad con sus prácticas y aún determinan patrones culturales innegables e indelebles; pero la cuestión es que en Cali la rumba lo absorbe todo y la que ha impuesto circuitos desde siempre es la salsa.
Hoy más que nunca la ciudad se desmarca de esa estela de sangre y muerte —aunque la violencia no cese y tampoco el macro y el microtráfico— para proyectar la imagen de una ciudad bella y pujante; que en realidad se quedó en el pasado cívico y que no despunta en el ámbito nacional y está al rezago de Barranquilla, Medellín y Bogotá, con todos sus bemoles.
Entonces los recorridos turísticos en Cali incluyen —como en varios municipios de Antioquia y particularmente en Medellín— otros escenarios distintos al sello del narcotráfico, pero que aquí y en otros espacios de la colombianidad están tan imbuidos en la idiosincrasia del pueblo caleño, que lograron voltear —en términos de imagen—, esa admiración ilimitada hacia los señores de las drogas ilícitas. Iglesias, santuarios, almacenes, centros comerciales y hasta droguerías, además de los ya mencionados, hacen parte hoy de una economía lícita donde visitar barrios marginales que fueron espejo y coletazo de la violencia traqueta, es parte de circuitos turísticos.
Pero ninguno está por encima de la salsa y sus lugares. De la salsa y sus protagonistas. De la salsa y su influencia. De la salsa que le sirvió al donjuán de barrio y a la bailarina de cuadra y les sirve a todos: a los pobres y a la clase media; a los empresarios y a las élites; y a los politiqueros y a los gobernantes de turno siempre, que en su mayoría no la conocen, no la escuchan —y si la escuchan no la comprenden ni disfrutan—, no la bailan, pero que con ella diseñan “políticas para la industria cultural”, de la que recogen réditos. La salsa salva a Cali, porque se le echa a todo y el ritmo es tan generoso, que te hace creer que bailas como profesional mientras te mueves desacompasado; te hace creer que la rumba lo cura todo; te hace creer incluso que Cali es donde debes estar.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.