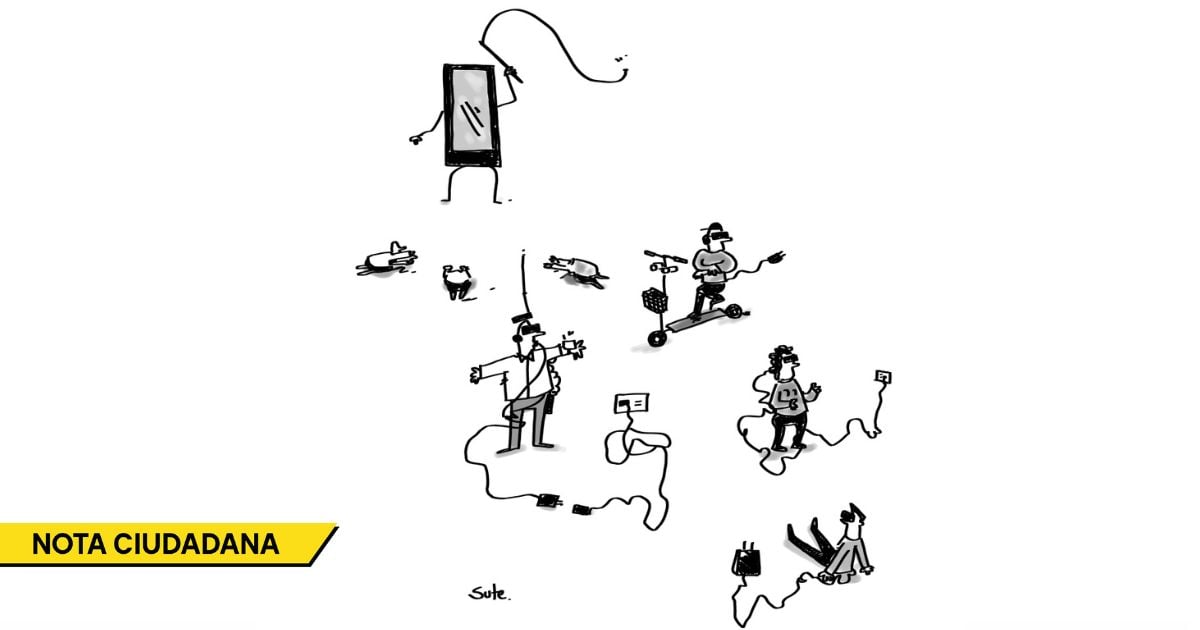Cada diciembre, cuando el país celebra sin fisuras el relato épico de la independencia, en Pasto la memoria histórica vuelve a abrir una herida que nunca ha sido cerrada por la República. Han pasado más de doscientos años desde la llamada Navidad Negra, y aún persiste una pregunta incómoda que el discurso oficial evita: ¿por qué Pasto se opuso a la independencia y por qué fue castigada con una violencia que hoy resulta ética, jurídica y políticamente injustificable?
La respuesta no es simple ni complaciente. Pasto no se resistió a la independencia por ignorancia, fanatismo o atraso, como durante décadas se enseñó, sino por una lectura distinta —y no por ello menos racional— del proceso independentista. Para el pueblo pastuso, la independencia no representaba una transformación del orden social ni una ampliación real de derechos, sino el traslado del poder político a unas élites criollas que mantendrían intactas las estructuras económicas, raciales y territoriales heredadas de la Colonia.
Mientras en Santafé, Caracas o Quito se proclamaban ideales ilustrados, en Pasto las prioridades eran otras: autonomía administrativa frente a Popayán y Quito; creación de un obispado propio; acceso a educación para sus hijos; respeto a sus pactos comunitarios y a su estructura social; protección de los resguardos indígenas; estabilidad social y defensa de la palabra empeñada. La lealtad al rey no era un acto servil, sino un vínculo jurídico y simbólico que garantizaba un orden conocido frente a un proyecto republicano incierto y ajeno. Es necesario recordar que Bolívar, tras pretender posesionarse como presidente vitalicio luego de la Constitución de Bolivia, aspiraba a entregar el gobierno a un príncipe europeo, hecho descrito en diferentes cartas de personajes históricos.
Conviene recordar, además, que el 7 de agosto de 1819 no significó la independencia de toda Colombia. Fue una victoria militar clave, pero no un acto fundacional pleno. Regiones como Pasto, Santa Marta y partes del sur del Cauca y del Caribe permanecieron al margen del nuevo poder republicano durante varios años más. En el caso pastuso, la resistencia se prolongó de forma efectiva hasta 1826–1827, lo que desmonta la idea de una independencia homogénea y consensuada.
La respuesta del Estado naciente ante esa disidencia fue la fuerza desnuda. Tras la batalla de Bomboná y el frágil acuerdo de Berruecos, el levantamiento encabezado por Agustín Agualongo fue interpretado no como un conflicto político interno, sino como una traición que debía ser castigada de manera ejemplar. Así, Simón Bolívar ordenó la toma de Pasto “a sangre y fuego”, pese a estar vigente el Tratado de Regulación de la Guerra.
Lo ocurrido entre el 24 y el 27 de diciembre de 1822 no fue una acción militar legítima: fue una masacre contra población civil indefensa. Mujeres, niños y personas mayores fueron asesinados, violados y humillados; la ciudad fue saqueada y los templos profanados. Durante tres días, Pasto quedó a merced de una soldadesca que actuó con total impunidad. Nada —ni la estrategia, ni la ley de la guerra, ni la ética republicana— justifica la Navidad Negra.
La posterior jura del 6 de enero de 1823, impuesta a los sobrevivientes, no fue un acto de reconciliación ni de adhesión voluntaria al nuevo orden, sino un ritual de sometimiento, realizado tras el terror, la destrucción y la muerte. La República nació en Pasto no como promesa de ciudadanía, sino como imposición violenta.
Desde entonces, el castigo fue prolongado. Pasto fue marginada de la inversión pública, excluida del poder político central y convertida en objeto de burla y estigmatización cultural. El “pastuso bruto” no es un chiste inocente: es el residuo simbólico de una represión histórica no resuelta, funcional a un proyecto nacional que necesitaba vencedores morales y derrotados permanentes.
Doscientos años después, esta historia interpela al presente. En un país que sigue resolviendo sus conflictos territoriales con militarización, estigmatización y abandono estatal, Pasto no es una excepción histórica: es un antecedente. La Navidad Negra nos recuerda que la República colombiana se fundó también sobre regiones derrotadas, memorias silenciadas y violencias no reconocidas.
Reconocer esta verdad no debilita la nación; por el contrario, la hace posible. No puede haber proyecto democrático sólido mientras sigamos celebrando una independencia que no fue igual para todos y mientras ciertas regiones continúen pagando, siglo tras siglo, el precio de haber pensado distinto.
También le puede interesar:
Anuncios.
Anuncios.