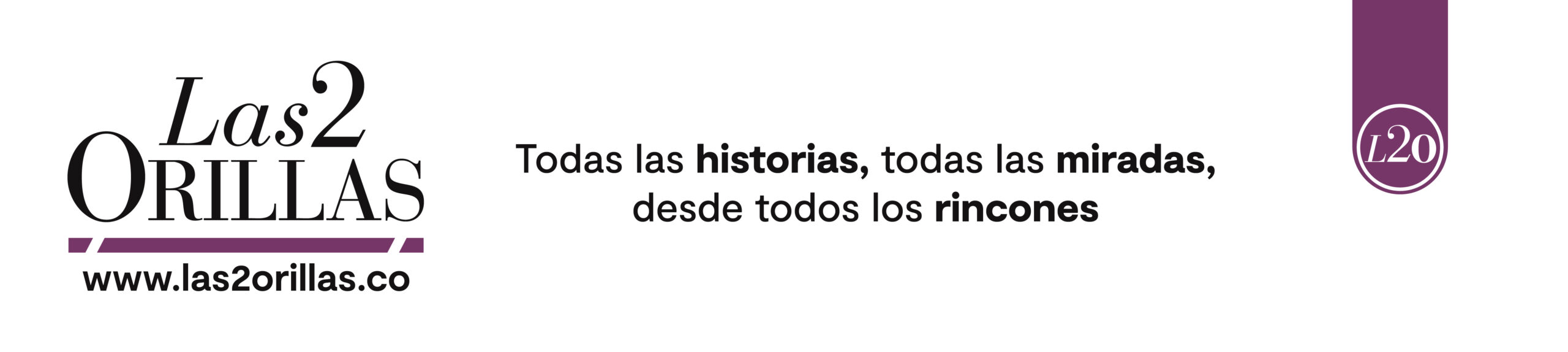Murillo aparece después de una subida larga, paciente, como si el camino quisiera asegurarse de que quien llega entienda dónde está entrando. Desde el calor bajo del Tolima, la carretera se enrosca en la Cordillera central y va cambiando el aire, la luz, los silencios. A medida que el asfalto gana altura, el paisaje se vuelve más sobrio: menos ruido, más neblina, montañas que ya no se muestran completas sino por fragmentos. Entonces surge el pueblo, a casi tres mil metros sobre el nivel del mar, pequeño, colorido, quieto, con el Nevado del Ruiz siempre cerca aunque no siempre visible.
Murillo es el municipio con el casco urbano más próximo al volcán que hace cuarenta años cambió la historia del país. Doce kilómetros en línea recta separan sus casas del glaciar. Esa cifra, repetida en cualquier conversación con forasteros, suena a peligro. Pero en el pueblo no se vive con miedo sino con costumbre. El volcán está ahí, como ha estado siempre: a veces cubierto, a veces blanco y limpio, a veces invisible. No es una amenaza diaria sino una presencia permanente, una montaña más en el paisaje cotidiano.
I Lea también: Este es el pueblo de Cundinamarca conocido por su famoso Festival del Soltero, una celebración para conseguir pareja
El pueblo fue fundado en 1872 por colonos antioqueños y cundiboyacenses, y algo de esa mezcla sigue notándose en la forma de hablar y de recibir. Murillo tiene poco más de cinco mil habitantes y un frío constante, entre once y catorce grados, que obliga a caminar despacio y a buscar bebidas calientes. El casco urbano es compacto, fácil de recorrer a pie. Las casas llaman la atención de inmediato: fachadas de colores vivos, construidas en madera, con una técnica conocida como tabla parada. Las tablas van en vertical, unidas por guardaluces que protegen del viento, del frío y de los insectos. Es una arquitectura pensada para resistir, no para adornar, aunque termine siendo fotogénica sin proponérselo.
Las puertas son altas y anchas. No es un capricho estético. En sus inicios, Murillo fue un pueblo agrícola de cebada, trigo y sorgo. Las cosechas entraban a las casas, igual que las mulas. Hoy los cultivos han cambiado, pero las puertas siguen ahí, recordando una forma de vida que no desapareció del todo. Todavía hay quienes hablan de volver a sembrar trigo, de recuperar prácticas antiguas como parte de un turismo que no arrase sino que acompañe.
La vida diaria empieza temprano. Antes de que el pueblo despierte del todo, en las veredas cercanas ya hay movimiento. La ganadería lechera marca el ritmo de muchas familias. Ordeñar no es una experiencia turística: es trabajo. Manos firmes, paciencia, conocimiento transmitido sin manuales. La agricultura completa el panorama: papa, cebolla, maíz, arveja, café. Murillo sigue siendo, ante todo, un municipio agropecuario, aunque el turismo haya encontrado un espacio creciente.
En las carreteras que conectan con Manizales o con el Parque Nacional Natural Los Nevados, aparecen viajeros en moto, caminantes, familias que se detienen a tomar agua de panela con queso o chocolate caliente para combatir el frío y la altura. El mal de montaña se trata con calma, con té de coca, con descanso. Nadie se apresura demasiado en Murillo: el cuerpo manda.
| Lea también: 4 impresionantes cascadas en Colombia para visitar durante este 2026, son destinos únicos
Más arriba, el paisaje se vuelve áspero. Los cañones por donde bajaron los lahares en 1985 muestran otra cara de la montaña. El río Lagunilla corre hoy manso, pero sus orillas cargan cicatrices visibles: rocas, colores, formas que no estaban ahí antes de la avalancha que arrasó Armero. Desde esos puntos, la historia se entiende mejor. No como una fecha sino como una geografía. Murillo no fue alcanzado por la tragedia no por distancia sino por altura y por la dirección de los ríos. El agua y el lodo buscaron otros caminos.
En el parque nacional, el paisaje cambia otra vez. El valle lunar, las formaciones rocosas, la neblina cerrada, el silencio. A más de cuatro mil metros, la respiración se vuelve corta y la mirada se acostumbra a una belleza dura, sin concesiones. Allí el volcán deja de ser noticia y vuelve a ser lo que es: una montaña viva, antigua, indiferente a la vida humana.
De regreso al pueblo, Murillo recupera su escala doméstica. Un parque principal cerrado y verde, cuidado con esmero. Un mirador desde el que se ve todo el casco urbano: la iglesia, el colegio, la cancha, las casas apretadas contra la montaña. Lagunas pequeñas escondidas entre caminos. Arrieros que todavía usan mulas para llevar carga a lugares donde no entran los carros, recorriendo trayectos de diez o doce horas.
Murillo no vive a la sombra del volcán. Vive con él. Lo incorpora a su rutina sin dramatismos, sin épica. Es un pueblo donde la memoria del desastre convive con el ordeño diario, con el frío de la mañana, con el color de las fachadas. Un lugar donde la montaña impone respeto, pero no paraliza. Un pueblo que sigue ahí, alto, silencioso, mirando de frente a uno de los gigantes más temidos del país como quien mira a un vecino antiguo: con cuidado, pero sin miedo.
Anuncios.