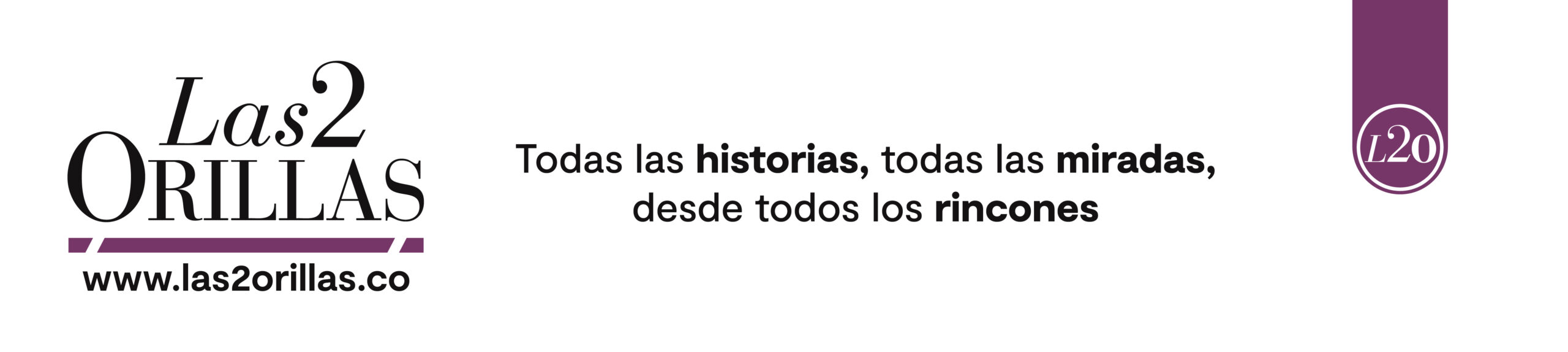La frontera colombo-ecuatoriana, históricamente presentada como un espacio de integración, intercambio y hermandad, hoy se revela como un territorio fracturado por la desconfianza, la violencia y la improvisación estatal. Lo que ocurre en este corredor fronterizo no es un hecho aislado ni repentino: es la consecuencia directa de una política de seguridad débil, de una narrativa de paz mal entendida y, sobre todo, de una peligrosa tolerancia frente a la expansión del crimen organizado.
Ecuador ha encendido las alarmas. Y no sin razones. Desde el vecino país se insiste en que el corredor fronterizo con Colombia se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de la región andina, debido a la presencia creciente de grupos armados ilegales colombianos que buscan controlar territorio estratégico para el tránsito de cocaína y otras economías ilícitas. A ello se suma un incremento desmedido de hectáreas sembradas con coca en la franja limítrofe, fenómeno que fortalece a estas organizaciones y les permite ejercer un control de facto sobre rutas, poblaciones y economías locales.
Lo que está en disputa no es solo territorio: es soberanía. Y cuando el Estado abdica de su función esencial de control y protección, otros actores —armados, ilegales y violentos— ocupan su lugar. De allí que varios informes periodísticos nacionales e internacionales hayan advertido, desde hace tiempo, sobre una especie de “gobernanza criminal” en este corredor fronterizo: una convivencia tácita —cuando no funcional— entre la ausencia estatal y el poder de los grupos armados.
Las recientes decisiones económicas son una prueba clara de que el problema ya trascendió el ámbito de la seguridad. El anuncio de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos que ingresen desde Colombia, así como las respuestas y advertencias similares desde Bogotá, confirman que la crisis fronteriza ya tiene un impacto directo en el comercio binacional. Cuando la desconfianza se traduce en barreras arancelarias, el daño no lo pagan los grupos armados, sino los comerciantes, los empresarios, los transportadores, los campesinos y las economías regionales.
Nariño es quizá el departamento que más sufre este descalabro. La frontera, que debió ser protegida y fortalecida como un eje estratégico de integración comercial, turística y política entre Colombia y Ecuador, hoy aparece ante el mundo como un corredor inseguro, inestable y capturado por economías ilegales. El turismo se retrae, la inversión se paraliza, el comercio se encarece y la imagen del departamento se deteriora peligrosamente.
Aquí surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿en qué falló la política de paz territorial promovida con tanto entusiasmo en Nariño? La respuesta no puede seguir esquivándose. La llamada “paz” no puede reducirse a la ausencia momentánea de confrontaciones visibles ni a acuerdos tácitos con actores armados que, lejos de desmovilizarse, se fortalecen económica y territorialmente. Cuando la paz no va acompañada de control institucional, inversión social real, presencia efectiva de la fuerza pública y alternativas productivas sólidas, se convierte en una ilusión peligrosa.
La falsa paz tiene un precio alto. Hoy ese precio se paga en tensiones diplomáticas, sanciones comerciales, pérdida de competitividad y un deterioro profundo de la confianza binacional. Ecuador no está reaccionando de manera caprichosa; está respondiendo a una percepción —y a una realidad— de inseguridad que Colombia no ha sabido o no ha querido enfrentar con decisión en su frontera sur.
Las responsabilidades son múltiples y compartidas. El Gobierno nacional, por su incapacidad para garantizar soberanía y seguridad en un territorio estratégico. Las autoridades regionales, por vender la idea de una paz exitosa mientras el crimen organizado se expandía. Y una política pública que confundió diálogo con permisividad, y enfoque territorial con abandono institucional.
Lo más grave es que los costos de esta crisis no son abstractos. Son reales y concretos: menos empleo, menos turismo, menos comercio, más pobreza y más estigmatización para una región históricamente marginada. La frontera colombo-ecuatoriana no necesitaba discursos triunfalistas, sino una estrategia integral de seguridad, desarrollo y cooperación binacional.
Hoy, cuando los aranceles amenazan con convertirse en un muro económico y la diplomacia se tensiona, queda claro que la paz no puede construirse sacrificando el Estado ni entregando el territorio a la ilegalidad. Nariño y Colombia están pagando el precio de una falsa paz que ignoró advertencias, subestimó al crimen organizado y desprotegió un corredor clave para el desarrollo regional.
Rectificar es urgente. Porque cuando la frontera se pierde, no solo se pierde control territorial: se pierde futuro.
También le puede interesar:
Anuncios.