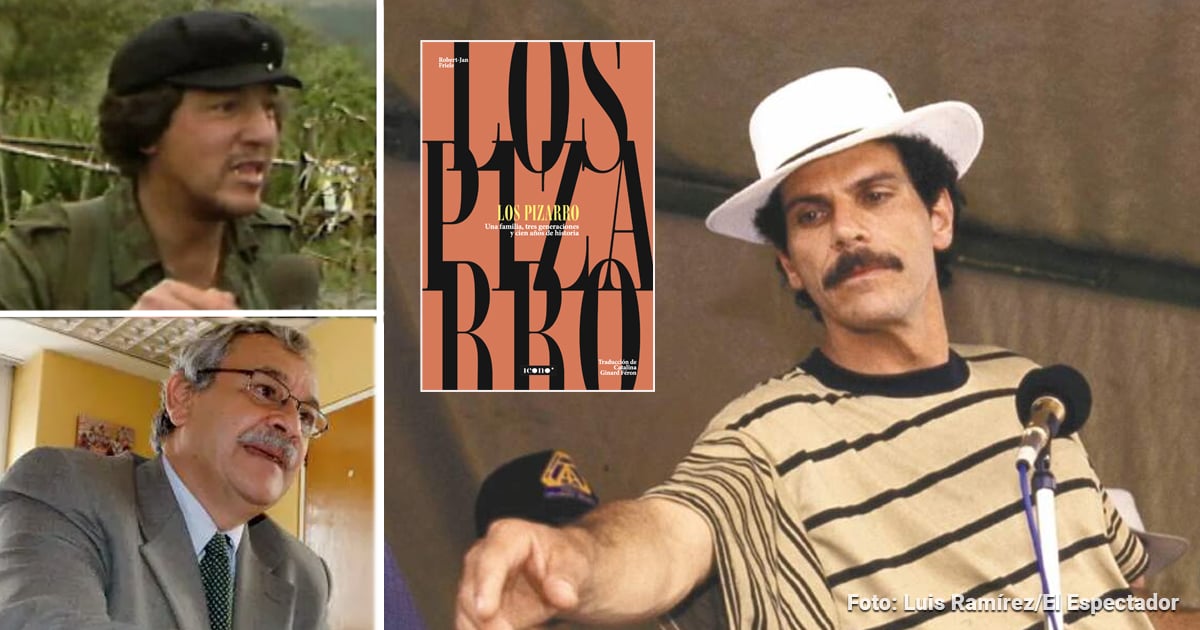Rafael Ithier nació en un Puerto Rico donde casi nada estaba garantizado. Creció en Puerta de Tierra, una franja popular de San Juan donde el mar y la pobreza convivían sin pedir permiso y donde la vida se aprendía temprano, a veces a golpes suaves, a veces a golpes secos. Su padre murió cuando él era apenas un niño y ese vacío marcó el ritmo de todo lo que vino después. En su casa, desde entonces, no hubo espacio para la nostalgia sino para la urgencia. Su madre, Mérida Natal, asumió todos los roles posibles con una naturalidad que no se cuestionaba: cosía para otros, levantaba a los suyos, administraba lo poco que había y sostenía una estructura familiar que no podía permitirse caerse. Rafael entendió pronto que crecer significaba ayudar y que el tiempo para la infancia era breve.
Lea también: Hijo de albañil, taxista y mecánico: esta es la historia del gran salsero Óscar D' León
La música apareció antes de que pudiera llamarse vocación. Llegó como llegan muchas cosas en los barrios populares: prestada, improvisada, sin manual de instrucciones. Una guitarra ajena fue su primer instrumento y el colmado del barrio, su primer escenario. Tocaba sobre el mostrador, entre botellas y panes, mientras los adultos compraban lo básico y dejaban caer unas monedas. No eran conciertos ni audiciones: eran pequeños actos de supervivencia. Allí aprendió algo que no enseñan las escuelas: que la música, para valer, debía conectar con la gente común, con la que escucha sin solemnidad y decide sin indulgencia.
No fue un niño de academia ni de estudios formales. La música no se le presentó como carrera sino como herramienta. Aprendió mirando a otros, escuchando con atención casi obsesiva y copiando sin vergüenza. Cuando dejó la escuela, todavía adolescente, no lo hizo por rebeldía sino por necesidad. En su casa no se comía con promesas. Se convirtió en músico práctico, en ayudante de lo que hiciera falta. Cargaba instrumentos, afinaba, limpiaba, tocaba lo que supiera y aprendía lo que no, una etapa que le enseñó a ser disciplinado y el respeto por el oficio.
Ithier pasó por varias agrupaciones, en las que fue aprendiendo estilos, ritmos y maneras distintas de trabajar. Tocó el tres cubano, el contrabajo, la guitarra y, casi en secreto, el piano. Ese instrumento llegó sin ceremonias, robándole minutos al sueño mientras su hermana tomaba clases formales. Rafael observaba, memorizaba y practicaba cuando nadie miraba. El piano se convirtió en su columna vertebral musical, en el lugar desde donde entendía la armonía y organizaba el caos sonoro que caracteriza al Caribe.
En 1952, la vida le impuso un paréntesis inesperado. Ingresó al ejército estadounidense y fue destinado a Cayey. Allí, incluso en uniforme, siguió siendo músico. Formó parte de una agrupación que tocaba mambo y ritmos bailables para soldados y oficiales. No fue una etapa gloriosa, pero sí decisiva: confirmó que su identidad estaba ligada a la música, no a ningún otro oficio. Cuando regresó a su país, su camino ya estaba trazado.
Su ingreso a la orquesta llamada el Combo de Rafael Cortijo, fue un momento que marcó un punto de inflexión. Aquella orquesta, que tenía la inconfundible voz de Ismael Rivera, revolucionó la música en Puerto Rico. Rafael Ithier formó parte de ese momento irrepetible donde la plena, la bomba y el son se mezclaron con una energía nueva, urbana y contagiosa. Fue una escuela intensa, de éxito y exigencia, pero también una experiencia frágil. Cuando Ismael Rivera fue encarcelado, todo se vino abajo. El grupo se disolvió.
Lea también: Como un mensajero humilde creó Fruko y sus Tesos, la orquesta paisa que conquistó el mundo con salsa
Ese golpe lo dejó a la deriva. Pensó en abandonar la música, en estudiar banca, incluso leyes. La idea de una vida estable empezó a seducirlo. No por ambición, sino por cansancio. A los treinta y tantos años, se sentía demasiado grande para seguir apostándole a un camino incierto. Sin embargo, la música, otra vez, no lo dejó ir tan fácil.
Un grupo de músicos se acercó a él con una propuesta concreta: formar una nueva orquesta y ponerla bajo su dirección. Rafael dudó. No era un salto pequeño. Significaba volver a empezar, asumir responsabilidades y exponerse otra vez al fracaso. Pero aceptó. El 26 de mayo de 1962, en Bayamón, nació El Gran Combo de Puerto Rico. Rafael Ithier estaba al piano, sin discursos ni gestos fundacionales, simplemente haciendo lo que sabía hacer.
Desde ese día, su papel fue mucho más amplio que el de músico. Se convirtió en director, organizador y figura de equilibrio. Ithier estableció disciplina, basada en el respeto y el profesionalismo. En un momento en el que las orquestas se desarmaban por egos o desorden, El Gran Combo se mantuvo sólido. Ithier entendió que la clave era la disciplina acompañada del talento. Construyó un sonido único. Construyó también una forma de tocar y de presentarse que cruzó fronteras y generaciones.
El éxito no lo transformó en una figura distante. El maestro Rafael Ithier sigiuió siendo un hombre simple, concentrado en el trabajo. No necesitó protagonismo ni excesos para hacerse notar con su orquesta. Prefería el piano al micrófono y el ensayo riguroso al aplauso inmediato. Bajo su dirección, la orquesta se convirtió en referencia mundial de la salsa, llevando un pedazo de Puerto Rico a escenarios de América, Europa y más allá.
Rafael Ithier murió el 6 de diciembre de 2025, a los 99 años, después de una vida larga y coherente. Dejó una obra inmensa sin necesidad de discursos épicos. Su historia es la de alguien que entendió la música como un oficio serio, nacido de la necesidad y sostenido por la disciplina. No fue producto del azar ni del privilegio, sino del trabajo constante y de una infancia que le enseñó a no rendirse. El niño que tocaba en un colmado no desapareció nunca: simplemente aprendió a dirigir una de las orquestas más influyentes de la música latinoamericana sin olvidar de dónde venía ni para quién tocaba.
Anuncios.
Anuncios.