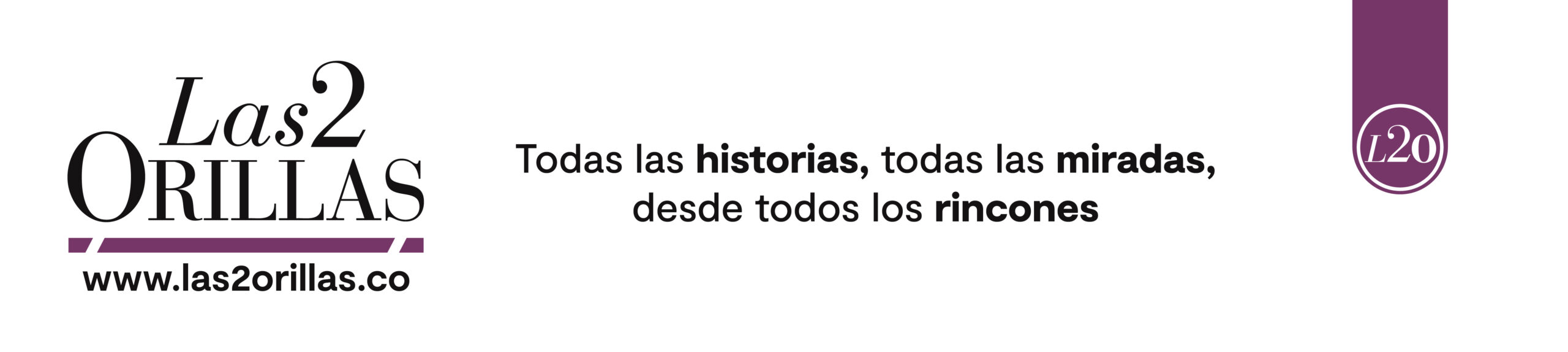Aquella tarde del sábado la pista del aeropuerto de Paipa parecía corta. Una Piper Navajo blanca con franjas azules, fabricada en 1982, avanzó una vez, no se levantó, siguió su camino despegó casi al final, como si el aire hubiera llegado tarde a la cita. Minutos después, el accidente que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez dejó una pregunta suspendida en el ambiente: qué historia hay detrás de ese avión pequeño, de dos motores, que durante décadas ha sido parte silenciosa del paisaje aéreo de América Latina. La respuesta conduce a una empresa que no nació pensando en tragedias, sino en la idea, casi ingenua, de que volar no debía ser un privilegio.
| Lea también: Los millonarios negocios en los que se movía Yeison Jiménez aparte de la música
Piper Aircraft, presidida hoy por Juan Calcagno, un ejecutivo con experiencia en Price Waterhouse Coopers y Coca-Cola, empezó lejos de Florida, donde hoy tiene su eje central. Los inicios de esta empresa se remontan a 1927, en Rochester, Nueva York, cuando los hermanos Clarence Gilbert Taylor y Gordon Taylor fundaron una pequeña compañía con una obsesión clara: fabricar aviones ligeros, simples, baratos. Querían máquinas que pudieran despegar desde praderas y aterrizar cerca de casa. El proyecto se llamó Taylor Brothers Aircraft Manufacturing Company y parecía condenado a una vida discreta, hasta que la muerte de Gordon en un accidente aéreo y la crisis económica de finales de los años veinte pusieron a la empresa al borde del abismo.
En 1929, buscando aire, la fábrica se mudó a Bradford, Pensilvania. Allí apareció William T. Piper, un empresario sin formación como ingeniero, pero con una intuición poco común. Invirtió unos cuantos cientos de dólares y, cuando la compañía quebró en 1930, compró sus activos por una suma casi simbólica. No heredó una gran industria: heredó una idea. Piper entendió que el futuro de la aviación no estaba solo en los grandes aviones comerciales, sino en miles de aeronaves pequeñas que enseñaran a volar a generaciones enteras.
Esa visión tomó forma en 1937, después de otro golpe: un incendio destruyó la planta de Bradford. La empresa volvió a levantarse, se trasladó a Lock Haven y nació oficialmente Piper Aircraft Corporation. Ese mismo año apareció el avión que definiría su destino: el Piper J-3 Cub. Pequeño, amarillo, de estructura sencilla y motor modesto, el Cub no prometía velocidad ni lujo. Prometía algo más importante: accesibilidad. Costaba poco, se reparaba fácil y perdonaba errores. Estados Unidos estaba a punto de entrar en guerra y ese avión terminó entrenando a la mayoría de los pilotos civiles del país.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Cub se transformó en el L-4 Grasshopper. Sirvió para reconocimiento, evacuación médica y transporte de suministros. Era un avión sin blindaje ni armas, salvo en casos excepcionales, pero cumplía tareas que otros no podían. Al terminar la guerra, miles de pilotos regresaron a la vida civil con la costumbre de volar en Piper. La marca ya no era solo una fábrica: era una escuela dispersa por el cielo.
| Lea también: La historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, la mujer que lo acompañó desde antes de la fama hasta el final
En las décadas siguientes, Piper consolidó su identidad como fabricante especializado en aviones pequeños, principalmente monomotores y bimotores. Llegaron el Super Cub, el Tri-Pacer, el Comanche y, en los años sesenta, el PA-28 Cherokee, que se convirtió en una familia completa de aeronaves para entrenamiento, turismo y uso personal. Más tarde aparecieron versiones más potentes y sofisticadas, como el Seneca, un bimotor pensado para dar el salto a vuelos más largos y exigentes.
En ese linaje se inscribe la Piper Navajo, introducida en los años sesenta como un avión bimotor capaz de transportar pasajeros con mayor comodidad y autonomía. No era un jet, no lo pretendía. Era una máquina robusta, pensada para aeropuertos pequeños, pistas cortas y operaciones regionales. Durante décadas fue habitual en vuelos corporativos, taxis aéreos y rutas secundarias. La aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez, fabricada en 1982, pertenece a esa generación de aviones diseñados para servir, no para exhibirse.
Piper no estuvo ajena a las crisis. En los años ochenta y noventa enfrentó demandas, cambios regulatorios y una caída en las ventas de la aviación general. En 1991 se declaró en bancarrota. Para muchos, parecía el final. No lo fue. La empresa cambió de manos, reestructuró su producción y se concentró en lo que mejor sabía hacer: aviones pequeños, eficientes, cada vez más seguros. En ese camino tuvo alianzas estratégicas, como la colaboración con Honda en programas de desarrollo y tecnologías, que reforzaron su enfoque en innovación sin abandonar la escala humana de sus aeronaves.
Desde su sede en Vero Beach, Florida, Piper volvió a despegar. Lanzó modelos como el Archer III y, más recientemente, la serie M, que incluye aeronaves ejecutivas de alto rendimiento como el M350, el M500 y el M600. Estos aviones incorporaron aviónica avanzada, sistemas de seguridad automatizados y, en el caso del M600, tecnología de aterrizaje automático certificada, un hito para la aviación general. No dejaron de ser, sin embargo, aviones pequeños, de uno o dos motores, fieles a la tradición de la marca.
A lo largo de su historia, Piper ha fabricado más de 140.000 aviones en alrededor de 160 modelos. Decenas de miles siguen volando. No transportan multitudes ni cruzan océanos, pero conectan pueblos, entrenan pilotos, llevan médicos, músicos, empresarios. También, a veces, recuerdan que volar exige respeto por los límites y la avioneta de Yeison Jiménez, según las primeras versiones del accidente, pretendía volar con exceso de peso, necesitando más pista para despegar y causando la pérdida de control, se estrelló poco después de despegar y se prendió en llamas. No dejo sobrevivientes.
Anuncios.