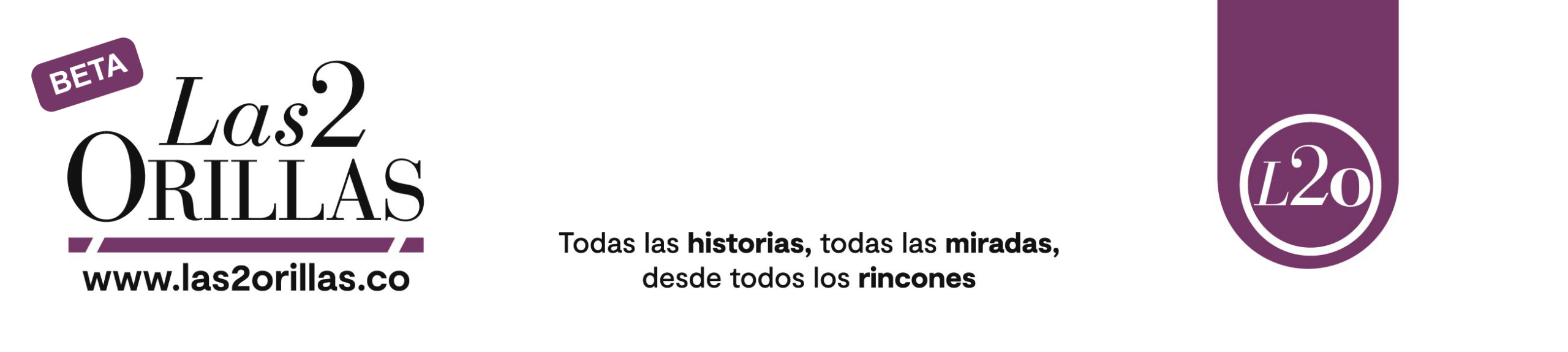Estamos en pleno proceso electoral. Se eligen congresistas, se configuran coaliciones y se anuncian fórmulas presidenciales mientras las fuerzas políticas afinan sus coros para hacerse escuchar. Sin embargo, en medio del griterío, las propuestas de país apenas logran distinguirse. Cuesta encontrar programas que imaginen de manera plausible cómo habitar el futuro común. Lo que predomina son fórmulas de confrontación simple, insuficientes frente a la complejidad de las demandas sociales que hoy atraviesan la vida en común.
Ante este panorama, se repite una consigna conocida: “elija racionalmente, no se deje llevar por las emociones”. La advertencia tiene sentido. El debate público ha sido desplazado por dispositivos de manipulación afectiva que simplifican la realidad y polarizan a la sociedad. Pero pretender expulsar las emociones de la decisión política es también un error: sería negar una de las dimensiones más profundamente humanas de la vida social.
La pregunta no es, entonces, cómo eliminar las emociones del acto de elegir, sino cómo integrarlas reflexivamente con la razón. No se trata de oponerlas, sino de recomponer su vínculo para tomar decisiones consistentes sobre los asuntos comunes. Elegir implica siempre un compromiso afectivo: con lo que valoramos, con lo que cuidamos, con aquello que consideramos digno de ser preservado o promovido.
Tal vez, el desafío sea jorganizar nuestras decisiones políticas desde lo más entrañable
Tal vez, el desafío sea justamente ese: organizar nuestras decisiones políticas desde lo más entrañable, desde la defensa de la vida y la construcción de entornos de bienestar humano y más que humano. En ese horizonte, las emociones no son un obstáculo, sino una brújula ética cuando se articulan con reflexión, memoria y proyecto colectivo, y se conectan con propuestas que tengan sentido de proceso común.
Sin embargo, mucho me temo que si no rectificamos el actual clima electoral esté reforzando una continuidad renovada de una antropología política egoísta que ha producido, una y otra vez, guerra, despojo y exclusión, ahora mediada por la manipulación de la emocionalidad colectiva. Se exacerban miedos, odios e indignaciones sin horizonte transformador. De ahí la urgencia de aprender a indignarnos con sentido: saber frente a qué, por qué y con qué alternativas.
Las ciudadanías venimos de un largo periodo de estrechez y angustia que ha trascendido las movilizaciones y las redes sociales. Barrios y calles, campos y veredas expresan una energía profunda, casi telúrica, que se manifiesta tanto como explosión como implosión social frente a las difíciles condiciones de subsistencia. Pero así es también la vida: todo nacimiento es una experiencia de ruptura. Tal vez lo que tenemos por delante sea la posibilidad de volver a nacer como ciudadanías, como ciudades-región, como culturas políticas de país capaces de transformar sus propias condiciones de existencia.
Frente a este momento histórico, la pregunta es ineludible: ¿qué propuestas tienen las candidaturas para tramitar los malestares latentes de forma democrática y creadora? No necesitamos gestos unilaterales ni personalismos exacerbados, tampoco más de lo mismo en clave de política convencional. Lo que está en cuestión es justamente ese modo de hacer política personalista, chicanera y vaciada de sentido colectivo. Los gestos urgentes son otros: reconocer y respaldar propuestas que se asumen como parte de tejidos interdependientes, como comunidades que se cuidan en la gestación y protección de la vida, más allá de apetitos electorales particulares.
Todas y todos, desde nuestros lugares, podemos hacer algo por el bien común. Es tiempo de romper rigideces, de abrir diálogos con garantías y de construir compromisos compartidos. Ojalá esta campaña - que ya entra en calor -, permita que emerjan rutas colectivas para el país y que, esta vez, sepamos elegir con emociones que cuidan y razones que construyen.
Anuncios.