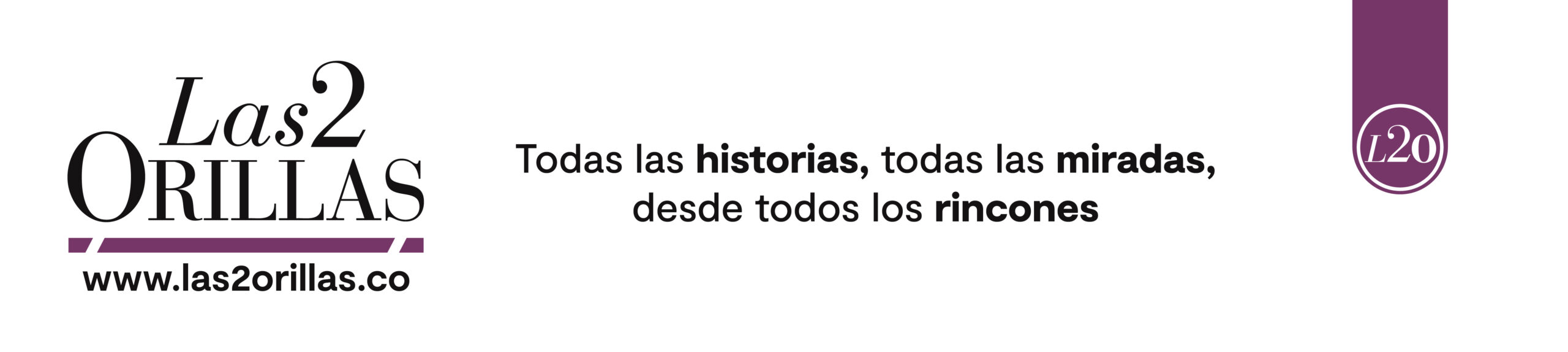Las urbanizadoras en Colombia tienen una obligación elemental: cuando un proyecto supera las 300 viviendas, deben garantizar que la nueva comunidad cuente con zonas verdes, colegios y centros de salud. No es un capricho: es una necesidad básica para que una ciudad crezca con dignidad y no como un laberinto de concreto sin alma.
Esa debería ser la condición mínima que cualquier administración local exija antes de firmar un solo permiso. Debería, pero no sucede.
La estrategia perfecta para evadir la ley:
Las constructoras encontraron una fórmula tan simple como rentable: dividir sus macroproyectos en paquetes de 100 casas o apartamentos. Así, legalmente, cada fragmento “no alcanza” el umbral de las 300 viviendas y, por tanto, quedan exentos de construir parques, colegios o centros de salud.
Una jugada tan evidente que solo se sostiene con un ingrediente adicional: la mirada cómplice del poder local. La ceguera voluntaria que huele a negocio. Esta práctica no es casual ni ingenua. Ocurre porque algunas administraciones municipales se hacen las locas, miran para otro lado y firman permisos como si se tratara de simples trámites, sin importar las consecuencias sociales.
Y cuando un poder político se vuelve ciego, todos sabemos que no es por falta de visión: siempre suele haber un incentivo económico.
Se ha mencionado —y vale subrayar el “presuntamente”, para evitar delicadezas— que lo que debería llegar a las arcas del Estado por concepto de permisos urbanísticos termina, siendo entregado por debajo de la mesa, en manos de quienes deciden no saber, sabiendo perfectamente cuál es el negocio.
El resultado: barrios huérfanos. Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en urbanizaciones sin parques, sin escuelas, sin centros de salud. Barrios que crecen como islas desamparadas, diseñados para el lucro de unos pocos a costa de la calidad de vida de todos.
Una ciudad que debió ser hogar, termina convertida en un negocio redondo para unos y en una condena para quienes la habitan. La incoherencia que duele. Y lo peor es que muchos de los que antes se oponían al crecimiento desordenado —los que gritaban que el municipio no recibía ninguna ganancia, los que advertían del caos urbano— hoy hacen parte del negocio.
Los mismos que señalaban la corrupción, ahora la administran. Los que defendían la planificación, ahora firman en nombre del cemento. La máscara se cayó. Lo que antes denunciaban, ahora lo practican.
Porque así funciona este modelo urbano perverso: lucrativo para algunos, destructivo para la gente. Un negocio que ya no se puede seguir maquillando. Valdría la pena saber cuantos servidores públicos encargados de permisos y licencias, son "premiados" con casas y apartamentos en cada producto urbanístico.
También le puede interesar:
Anuncios.