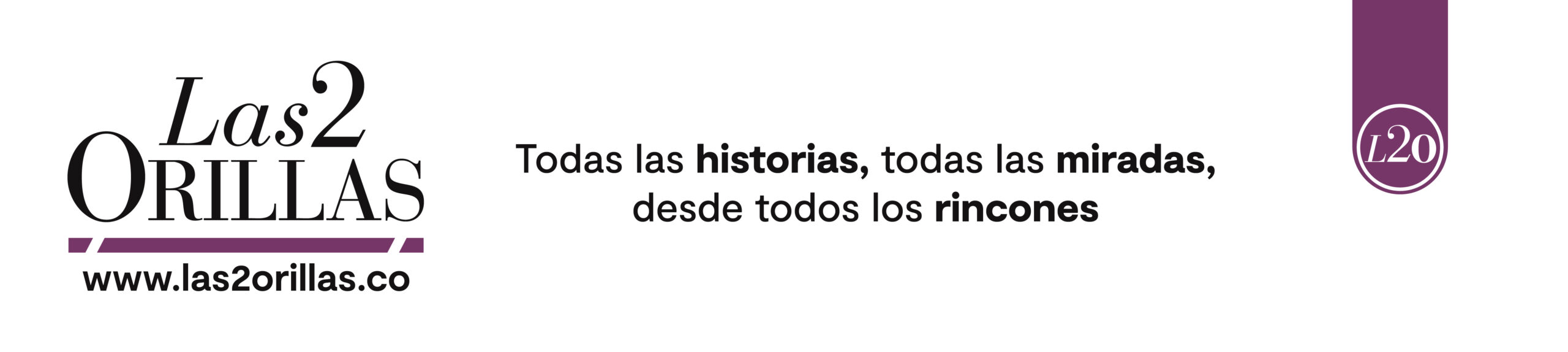Vivimos en una época de paradojas letales. Mientras la humanidad alcanza niveles de conocimiento tecnológico sin precedentes, asistimos a un proceso acelerado de estupidización social, donde la banalidad, el pensamiento inmediatista y la renuncia al sentido crítico se normalizan como forma de vida. Como lo plantea Inger Enkvist (2006), el estúpido —tristemente mayoritario— actúa como un agresor social: utiliza palabras sin atender a su sentido, rechaza las razones ajenas, ignora la realidad e impone un verdadero terrorismo intelectual basado en lo irrelevante, la autocelebración permanente y la exaltación de la vulgaridad.
Esta patología social no es accidental. Es el caldo de cultivo perfecto para un capitalismo mutante que ha transitado de la explotación industrial clásica a una fase más peligrosa y sofisticada: el tecno-feudalismo (Varoufakis, 2024). Un sistema en el que una oligarquía minúscula no solo concentra riqueza material, sino que, mediante plataformas digitales, algoritmos y financiarización extrema, secuestra la capacidad laboral, intelectual y creativa de la humanidad. Al mismo tiempo, depreda los bienes comunes naturales y normaliza la violencia estructural, económica y simbólica como lenguaje dominante para la resolución de los conflictos.
En este orden social, se imponen como únicos objetivos vitales el consumo compulsivo, la satisfacción inmediata de instintos primarios y un individualismo feroz que destruye cualquier lazo solidario. La subjetividad humana se convierte en mercancía; la vida, en dato; y la dignidad, en residuo.
Frente a esta crisis civilizatoria, las respuestas políticas disponibles resultan insuficientes o abiertamente cómplices. El progresismo, como advierte Pablo Heller (2023), ha evidenciado en buena parte de sus dirigentes y militantes una tendencia profunda a la adaptación al régimen capitalista. Su horizonte se ha reducido a una práctica electoralista y “democratera” que busca administrar el orden existente, acomodarse en él y reproducirlo, muchas veces mediante alianzas con las mismas fuerzas de derecha que dice combatir.
Esta izquierda diluida, autodenominada progresista, ha aprendido las formas y los objetivos de sus adversarios. Ha vaciado su contenido transformador y, para simular diferencia, se apropia discursivamente de las agendas de movimientos sociales y político-culturales que emergen por fuera de los partidos tradicionales: luchas étnicas, ecológicas, feministas, decoloniales. Sin embargo, estas agendas son instrumentalizadas más como ornamento simbólico que como proyecto real de transformación estructural, especialmente en contextos urbanos como el colombiano, donde los avances emancipatorios siguen siendo frágiles y superficiales.
Lilian Celiberti (2016) lo señala con crudeza: la reproducción de lógicas corruptas incluso en gobiernos progresistas demuestra que la bandera de la democracia liberal se ha convertido, con frecuencia, en un ejercicio de hipocresía política que oculta un profundo vacío de proyecto.
Por ello, resulta urgente abandonar los eufemismos y la corrección política que solo sirven para disimular la renuncia ideológica. Es necesario reivindicar con claridad y sin complejos el socialismo como la única alternativa política, económica y ética integral capaz de enfrentar esta decadencia. No un socialismo caricaturizado ni un estatismo burocrático agotado, sino un socialismo repensado desde la urgencia histórica del siglo XXI.
Un socialismo que comprenda que la estupidización social no es un déficit intelectual, sino un fracaso moral. Como lo sugirió Dietrich Bonhoeffer, la estupidez se vuelve peligrosa cuando el poder libera al individuo de la obligación de pensar críticamente. Frente al mal organizado no basta la inteligencia discursiva: se requiere acción ética decidida, capaz de confrontar la irracionalidad estructurada del sistema precisamente allí donde el capitalismo tecno-feudal busca erosionar la conciencia, la solidaridad y la vida misma.
El desafío no es ganar elecciones para “administrar lo existente”, sino disputar la creación de nuevas institucionalidades desde abajo, desde la raíz. Como plantea Isabel Rauber (2024), se trata de reformular el Estado y la comunidad en clave emancipadora. Hablamos de un proyecto de nueva civilización cuyo eje sea la defensa integral de la vida: en la relación sociedad-naturaleza, en los modos de producción, en relaciones sociales despatriarcalizadas y descolonizadas, en la salud integral y en una educación fundada en valores éticos solidarios.
Esto implica recuperar y radicalizar una estrategia de transformación profunda, una revolución social que —en términos de Heller— ponga fin a la dictadura del capital.
El socialismo no puede seguir siendo un fantasma que se esconde detrás del rótulo de “progresismo”. Debe emerger como opción real de poder, como un proyecto político, económico, administrativo y cultural coherente, donde la ética no sea un discurso, sino una práctica. Un proyecto que sustituya el individualismo depredador por la organización comunitaria, que defienda la propiedad social de los recursos, de la tecnología y de los medios de producción, y que plantee, de raíz, la superación de la lógica del beneficio privado como motor de la historia a costa de la miseria y la muerte de millones de seres humanos.
La izquierda colombiana enfrenta una tarea histórica: construir ese camino sin disfraces ni ambigüedades. En esta disyuntiva no existe la neutralidad ni el acomodo posible. Tampoco caben alianzas de conveniencia con operadores políticos oportunistas y camaleónicos. El avance electoral solo tiene sentido si es avance hacia una sociedad ética, solidaria y humanista.
También le puede interesar:
Anuncios.