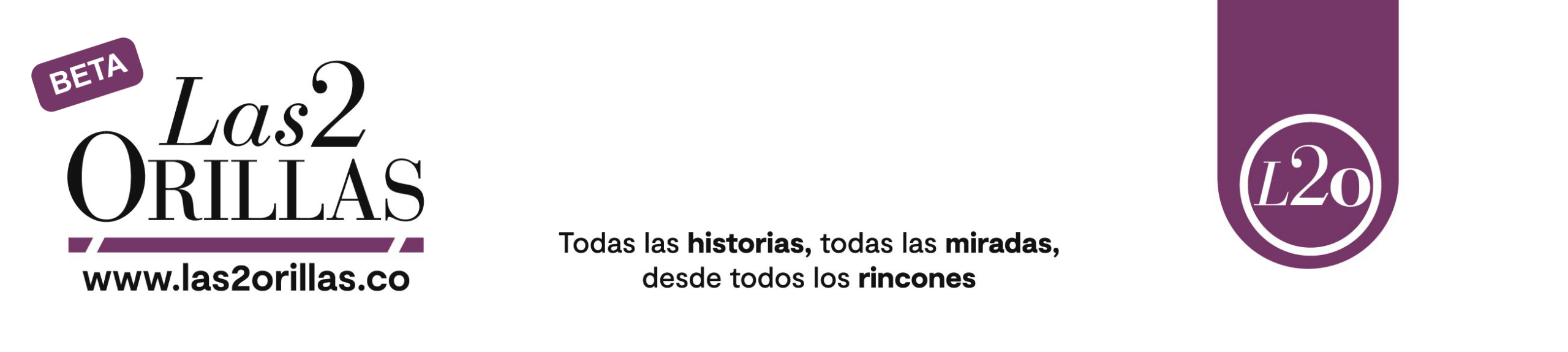A las afueras de Bogotá, donde la ciudad empieza a desdibujarse y los municipios vecinos toman el relevo del paisaje urbano, hay un lugar que no aparece en los mapas turísticos ni en los recorridos oficiales del transporte público. Está en Funza, en la Sabana de Occidente, y se ha convertido en un destino involuntario para cientos de buses que durante casi dos décadas hicieron parte del pulso diario de la capital. Allí reposan, alineados, quietos, oxidados por el tiempo y el polvo, los viejos articulados de TransMilenio que ya no circulan por Bogotá. Es lo que muchos han bautizado, sin eufemismos, como el cementerio de TransMilenios.
No es un lote improvisado ni un parqueadero temporal. Es un espacio amplio, cercado, vigilado, donde el rojo intenso que alguna vez dominó las troncales hoy aparece apagado, cubierto de tierra, con vidrios rotos, llantas desinfladas y estructuras que empiezan a confundirse con el entorno. Los buses no están allí por accidente ni por negligencia reciente. Llegaron como consecuencia de decisiones contractuales tomadas hace más de veinte años, cuando el sistema arrancaba y nadie imaginaba todavía la dimensión que alcanzaría.
Lea también: Este será el puente peatonal más largo de Bogotá ¿Dónde va a quedar?
Estos articulados operaron en Bogotá entre los años 2000 y 2019. Fueron parte de la primera fase del sistema TransMilenio, cuando la ciudad apostó por un modelo de concesiones privadas para poner en marcha su red de buses de tránsito rápido. En ese momento, el concesionario Si 99 S.A. asumió la operación de una parte de la flota, bajo un contrato con fecha de inicio y, sobre todo, con fecha de cierre. Cuando el contrato llegó a su fin, el recorrido de estos buses por las troncales capitalinas también concluyó.

Desde el comienzo, el acuerdo estableció una condición clave: una vez concluyera la etapa de operación, los buses no volverían a prestar servicio de transporte público en Bogotá. Para garantizarlo, el concesionario asumió una póliza que respaldaba esa restricción. Es decir, no existía ninguna posibilidad legal de que esos vehículos regresaran a reforzar el sistema, suplir picos de demanda o reemplazar flota más nueva. Nunca estuvo contemplado que siguieran circulando.
Tampoco se pactó que los buses salientes debían ser sustituidos uno a uno, ni que su retiro implicara una obligación automática de renovación. Mucho menos se estableció la chatarrización obligatoria de los vehículos una vez cumplieran su vida útil dentro del sistema. El contrato fue claro en un punto esencial: los buses dejarían de operar en Bogotá y el ente gestor garantizaría su desvinculación definitiva. Eso fue lo que ocurrió.
Lea también: $14 mil millones de más y 2 años de retraso: el fiasco de la ampliación de 4 estaciones de Transmilenio
Con el contrato terminado, la responsabilidad sobre esos articulados dejó de ser pública. Los buses no son propiedad del Distrito ni de TransMilenio S.A. Pertenecen a una empresa privada cuyo vínculo contractual con la ciudad ya se cerró. Desde ese momento, la sociedad concesionaria quedó en libertad de disponer de sus bienes, decidir su destino y establecer qué hacer con ellos, sin que esa decisión pasara por la órbita del ente gestor ni de la administración distrital.

Esa autonomía explica por qué los buses no fueron destruidos ni reciclados de inmediato. Durante un tiempo, existió la intención de venderlos a otras ciudades o incluso al exterior, aprovechando que aún conservaban parte de su vida útil mecánica. Sin embargo, ese plan nunca se concretó. Las condiciones del mercado, las restricciones normativas y el desgaste natural de los vehículos terminaron por congelar cualquier salida comercial. Así, los articulados quedaron varados en tierra firme, fuera de la ciudad que los vio nacer como sistema.
Funza apareció entonces como una solución logística. Su cercanía con Bogotá, la disponibilidad de grandes predios y su ubicación estratégica en la Sabana facilitaron el traslado de la flota. Allí no interfieren con el tráfico urbano ni ocupan espacio en la capital. Allí pueden permanecer sin violar las cláusulas que les prohíben volver a operar en Bogotá. No es un escondite ni un limbo legal: es, simplemente, el lugar donde fueron a parar.
Lea también: El choque entre la ministra de Transporte, María Rojas, y el alcalde Galán por 269 buses eléctricos
Las imágenes que han circulado en redes sociales han reforzado la idea de abandono. Filas interminables de articulados inmóviles, maleza creciendo entre sus llantas, vidrios rotos, buses tirados a la intemperie, como si no hubiesen costado nada. Pero la realidad es que, según lo respondió la misma empresa TransMilenio, esos buses no pueden volver a operar en Bogotá. No fueron pensados como una reserva estratégica ni como un respaldo ante crisis futuras. Cumplieron su ciclo dentro de un modelo específico y quedaron fuera cuando ese modelo terminó. No hay, en ese hecho, un impacto sobre las finanzas públicas ni un detrimento del patrimonio distrital, porque se trata de activos privados cuyo contrato ya se liquidó conforme a lo pactado.

Hoy, el cementerio de TransMilenios en Funza funciona como un recordatorio silencioso de las primeras decisiones que dieron forma al sistema. No es una falla reciente ni una improvisación de última hora. Es la consecuencia acumulada de contratos, plazos y cláusulas que se firmaron cuando TransMilenio apenas comenzaba a rodar. Los buses siguen allí, inmóviles, mientras Bogotá continúa moviéndose, buscando nuevas soluciones para un problema que nunca se detiene.
Anuncios.